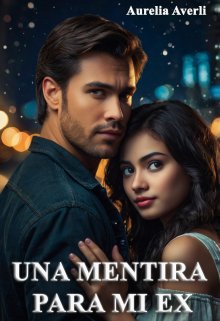Una mentira para mi ex
30
— Empujamos el coche. Mis pies resbalan, casi caigo, pero el auto empieza a moverse despacio. Un metro, dos, un poco más. Andrés mantiene la dirección mientras yo lucho por no caer de cara en un charco. Finalmente, el coche se detiene al borde de la carretera. Andrés mira el mapa en su teléfono y yo espero que no nos perdamos.
— Tenemos que ir por allí —indica con la mano la carretera de donde venimos.
Camino a su lado obedientemente. La lluvia empieza a intensificarse. El crepúsculo se burla de nosotros, y pronto tendré que encender la linterna del teléfono. La carretera se ha convertido en un río. Saltamos charcos y tratamos de llegar al complejo turístico en un estado aceptable. Evito otro charco, pero mi pie resbala y no logro mantenerme en pie. Andrés alcanza a agarrarme de la mano y ambos caemos sobre la hierba al borde del camino.
El dolor atraviesa mi pierna; él casi se desploma sobre mí. Se revuelve un momento y de repente se queda inmóvil. Me mira atentamente, demasiado cerca. Siento el calor de su respiración a pesar del frío. Algo en sus ojos me hipnotiza y atrae hacia él. De sus labios surge un susurro:
— ¿Buen entrenamiento en el barro, eh?
— ¿Podrías soltarme? —tengo la impresión de que me va a aplastar.
— ¿Y si no quiero? —su mirada se detiene en mis labios.
Andrés está tan cerca que parece que en cualquier momento me besará. Alejo rápidamente ese pensamiento. ¿Por qué me besaría? Respiro con dificultad:
— Entonces me aplastarás.
— Lo siento —dice, inclinándose hacia atrás y poniéndose de pie—. Ven, te ayudo a levantarte.
Seguimos caminando. La lluvia arrecia, y nosotros aceleramos. Finalmente, vemos luces a lo lejos. El complejo turístico “Canción del Bosque” nos da esperanza de que pronto nos calentaremos. Entramos. Huele a madera y café, la luz nos rodea, y solo ahora noto la suciedad en mi ropa por la caída. Mojados y embarrados, parecemos vagabundos. Un escalofrío recorre mi cuerpo ante la idea de que nos echen. El agua gotea de nuestro cabello mientras avanzamos hacia la recepción, dejando huellas de barro en el suelo.
Detrás del mostrador hay una mujer con uniforme azul, con una placa que dice “Snizhana”. Habla por teléfono, pero nos lanza una mirada que lo dice todo. Probablemente piensa que somos dos desgraciados empapados.
— Buenas noches —sonríe Andrés cortésmente—. ¿Tienen habitaciones o cabañas libres? Nuestro coche se averió y el grúa llegará mañana.
— La temporada aún no terminó —gruñe Snizhana, moviendo el ratón y mirando la pantalla—. Hay una cabaña doble libre, con sala, pequeña cocina, baño y un dormitorio. ¿Les sirve?
— Perfecto —responde Andrés de inmediato, sin preguntar por otras opciones.
— ¿Solo una habitación? —susurro, empujando al hombre ligeramente.
Se inclina hacia mí:
— No es momento de ponerse quisquillosa, alégrate de que haya al menos esta.
— Vamos con los documentos —dice Snizhana, sin levantar la mirada. Andrés le entrega los suyos mientras yo finjo buscar mi pasaporte en el bolso. Si descubre mi verdadero nombre, será un desastre. Andrés le lanza su sonrisa más encantadora:
— Snizhana, ¿podría encontrar algo para cenar? Al menos té y algo para acompañarlo.
— Veré qué queda en la cocina, ya pasó la hora de la cena. El desayuno está incluido en la habitación. De ocho a diez tenemos buffet —entrega la llave y señala hacia la avenida—. La tercera cabaña a la izquierda. Pero cuidado con hacer fuego; la última vez los huéspedes casi queman la cocina.
Caminamos por el sendero de piedra, resbalando en los charcos. La cabaña resulta cálida y acogedora: paredes de madera, ventana con cortinas de flores, minicuina, un pequeño sofá frente a la chimenea. En el segundo piso hay baño, cama con manta de lana y acceso a un balcón abierto. Ambos estamos empapados, helados y exhaustos, pero hay algo en todo esto que se siente cercano, hogareño.
Me quito la chaqueta embarrada:
— ¿Te importa si me doy una ducha caliente? Al menos para entrar en calor.
— Claro. Yo mientras echaré un vistazo por aquí.
Voy al baño y me despojo de la ropa. Bajo bajo el chorro de agua caliente, dejando que arrastre la fatiga, el polvo del camino y la amargura tras la llamada con Bogdán. No lloro, solo estoy. El agua resbala por mi piel, golpea las baldosas, suena como si quisiera ahogar mis pensamientos. Pensar que Andrés está cerca me hace sentir inquieta.
Salgo de la ducha y me seco. La ropa sigue mojada. Encierro las manchas de barro y la cuelgo en el tendedero, esperando que se seque para la mañana. Me pongo la bata blanca del complejo, que llega por debajo de las rodillas, y con ella me adentro en la sala.