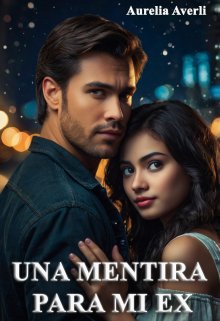Una mentira para mi ex
33
De mi propia confesión me invade una incomodidad extraña. Andrés sonríe apenas, se inclina y me toma de la mano.
— Espero que este no sea nuestro último amanecer juntos.
El camino serpentea entre colinas verdes, el sol se cuela entre las nubes. En la radio suena algo suave, casi imperceptible, y yo me sorprendo deseando que este viaje no termine nunca. Tengo que decírselo. Debo decirle la verdad. Pero el miedo me recorre las venas y me oprime la garganta. Dudo que Andrés quiera seguir viéndome cuando descubra mi mentira. Quiero aplazar ese momento, así que decido darnos un día más. Mañana se lo contaré todo; hoy seré la novia de Andrés Sokolovski. Al menos por un día.
Las dos semanas siguientes pasan volando. Salgo con Andrés, equilibrando mi doble vida: la de camarera y la de supuesta dueña de un restaurante. Aún no me he atrevido a decirle la verdad y, para colmo, creo que me estoy enamorando de él. Ahora confesarlo sería aún más difícil. Me aterra que, después de eso, ya no quiera volver a verme.
Hoy le pedí a Yulia que me cubriera y me cambié el uniforme por unos vaqueros negros y zapatillas. Tengo una cita con Andrés y me pidió que fuera cómoda. Su coche familiar se detiene frente al restaurante y salgo enseguida. Me subo al asiento del copiloto y lo saludo con un beso en la mejilla.
— ¡Hola!
Él me toma de las manos y me acerca hacia sí. No me deja apartarme y me besa los labios. Con hambre, con deseo, con una ternura posesiva. A su lado me siento una mujer deseada; cada gesto suyo está impregnado de pasión. Finalmente, Andrés me suelta con cierta reticencia.
— ¿Querías conformarte con un beso rápido en la mejilla?
— No, solo quería que tomaras la iniciativa.
Él sonríe y arranca el motor. Avanzamos por las calles de la ciudad mientras charlamos sin parar. Hoy he decidido contárselo todo. Mi mentira ha durado demasiado; al final de la cita, se lo diré.
No entiendo muy bien hacia dónde vamos. Andrés no suelta prenda, solo sonríe misterioso cada vez que le pregunto. Nos detenemos frente a un muelle. Frente a mí, una reluciente yate blanca se balancea sobre las olas. Andrés señala hacia ella.
— Aquí estamos. Hoy planeo llevarte a dar un paseo en esta belleza.
— ¿Hablas en serio? —mi corazón casi se me cae a los pies. No sé nadar y tengo pánico al agua.
— ¿Te parezco alguien que bromea con cosas que tienen motor y vino a bordo?
Andrés sale del coche y yo lo sigo. Me quedo de pie, paralizada. Me muerdo el labio antes de admitir:
— No sé nadar. Y me da miedo el agua.
— No vamos a nadar. La que navegará será la yate. Nosotros solo disfrutaremos del paseo. No te preocupes, te devolveré a tierra sana y salva.
Extiende su mano. La tomo con cautela y él me ayuda a subir a bordo, sujetándome con firmeza. El interior brilla, impecable. Me siento como una protagonista de cine, aunque el viento me despeina hasta parecer un nido de pájaros.
— ¿Seguro que no piensas tirarme al Dniéper en mitad del viaje? —bromeo mientras intento arreglarme el pelo.
— Claro que no. No pienso perder a una chica tan guapa. —Me guiña un ojo.
El yate se pone en marcha. El motor ronronea suavemente, el agua se abre en una estela plateada. Me agarro a la barandilla e intento aparentar tranquilidad. En realidad, nunca antes había estado en un barco. El viento me acaricia el rostro, el agua brilla y Andrés parece hecho para estar al timón.
— Es hermoso, ¿verdad? —dice inclinándose un poco hacia mí.
— Mucho —asiento, aunque lo que me hace temblar no es la belleza del río, sino el vaivén que nos eleva y nos deja caer. Trato de sonreír, pero el mundo empieza a dar vueltas.
— Mariana, estás pálida —Andrés deja el timón y se acerca. No quiero parecer un fantasma, pero mi estómago no opina lo mismo. Respiro hondo, esperando que se me pase.
— Estoy bien —miento, avergonzada de admitir que me mareo.
Él alza una ceja.
— Entonces, ¿por qué te agarras a la barandilla como si fuera tu última esperanza?
Abro la boca para negarlo, pero lo único que sale es:
— ¿Puedes parar esta cosa?
Andrés reduce la velocidad enseguida. Me dejo caer en el banco y respiro profundo.
— Solo necesito unos segundos… —susurro.
— ¿Unos segundos para qué? —pregunta, sentándose a mi lado, con preocupación.
Espero no parecer un cadáver, y que el rubor del maquillaje aún me salve. Me tapo la boca con la mano, rogando no vomitar.
— Para no morir en tu romántico yate.
— Está bien. La próxima vez, en tierra firme. No quería que te sintieras mal, solo intentaba hacer algo especial.
— Lo lograste —digo tomando una botella de agua y bebiendo unos sorbos—. Esto no lo olvidaré nunca.
Andrés apaga el motor. El barco queda inmóvil en medio del río. Poco a poco empiezo a sentirme mejor, incluso me acostumbro al suave vaivén. Me siento en el borde, observando las ondas que brillan bajo la luz de las farolas y las estrellas. Andrés saca una manta, una botella de vino, copas, frutas y pasteles. Todo parece sacado de una película romántica.
— ¿Planeaste todo esto? —pregunto, tratando de mantener la voz serena aunque por dentro algo dulce me aprieta el pecho.
— ¿Yo? No —su voz es cálida, juguetona—. Simplemente siempre llevo conmigo una manta, copas y vino… por si acaso me encuentro con una mujer encantadora.