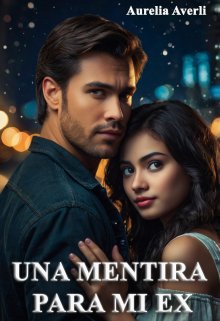Una mentira para mi ex
35
El hombre suspira con fuerza y toma mis manos entre las suyas.
—Mariana, eres increíble. No importa cuánto tiempo llevemos saliendo. Me ha bastado para enamorarme de ti. Mariana, yo también te amo. Eres una mujer deseada, y me cuesta contenerme cuando estás cerca.
Me besa con ansia, y yo no me resisto. Poco a poco la manta cae al suelo, y nada impide que sus manos me acaricien. Andrés besa mi piel con ternura, recorre mis rincones más íntimos, y nos fundimos en un solo cuerpo.
Después de un tiempo, yacemos abrazados en la estrecha cama. Él me besa la sien antes de incorporarse.
—No vuelvas a avergonzarte de mí. Eres mía, y yo soy tuyo. Voy a ver qué pasa en la cubierta.
Andrés se viste y se marcha, y yo le agradezco ese momento de soledad. Me quedo a solas con mis pensamientos, que no logro ordenar. Tengo que contarlo, debo confesarme, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Me visto y salgo a cubierta.
El viento frío me despeja mejor que cualquier café, y los primeros rayos del sol revelan las huellas de la noche anterior: el maquillaje corrido y la ropa arrugada.
Andrés se mueve de un lado a otro, el viento despeina su cabello, y ya ha preparado un pequeño desayuno. Dos tazas de café y los croissants de ayer. Me envuelvo más en la manta y me acerco a él. A mi hombre.
—Me encanta cuando los hombres saben cocinar —le rodeo la espalda con los brazos.
—Preparar café y sacar croissants de la bolsa no cuenta como cocinar. Más tarde te haré una verdadera demostración. Cocinaré pato a la pekinesa —dice, girándose hacia mí y dándome un beso en la nariz.
Una ola de ternura y amor me envuelve. Nos sentamos juntos, bajo la misma manta, bebemos el café caliente y contemplamos el río adormecido. El aroma del café parece concentrar todo el mundo en esa mañana.
No quiero volver a la rutina gris, pero el yate atraca, y regresamos a tierra. Andrés me lleva hasta el restaurante. Apenas su coche desaparece en la esquina, me pongo el uniforme de camarera y empiezo a trabajar. Todo parece distinto hoy. El café más dulce, el restaurante más acogedor, el sol más brillante. Camino sobre nubes, todavía incrédula de que Andrés me ame.
Subo las escaleras hacia el despacho de Eugenia con una taza de café. La puerta está entreabierta. Escucho su voz:
—Andrés al principio no quería, pero le aseguré que era mejor darle una oportunidad a Mariana.
Me quedo inmóvil. No entiendo por qué habla de nosotros. Contengo la respiración y escucho.
—Al fin y al cabo, una apuesta es una apuesta. Incluso hicimos apuestas sobre cuándo la chica lo confesaría, pero ella se empeña en seguir fingiendo ser yo. Cree que no sabemos nada de su mentira. Va por ahí con los contratos, fingiendo que decide algo. Andrés y yo ya lo tenemos todo arreglado, incluso comenzó la reconstrucción. Él está seguro de que hoy ella contará la verdad, y ha apostado una buena suma a ello.
Siento que el corazón se me cae al vacío y no encuentra fondo. Me cuesta respirar. No puede ser cierto. Las palabras de Eugenia resuenan en mi cabeza como campanas en una iglesia vacía. Me siento enferma de mi propia ingenuidad.
Eugenia ríe al teléfono mientras yo permanezco en el pasillo, como una sombra perdida en una vida ajena. Ahora cada recuerdo con Andrés me parece falso: sus miradas, sus bromas, incluso aquella noche en el yate. Él lo sabía. Los dos lo sabían.
Mis dedos tiemblan, el pecho me duele como si me lo oprimieran con hierro candente. Trago aire, amargo como ceniza.
Quiero gritar, llorar, huir. Siento que acabo de despertar y el mundo ya no es el mismo. Andrés me sedujo a propósito, me hizo creer en su amor. Anoche pensaba contárselo todo, pero ahora me siento una estúpida ingenua. Aprieto los puños.
Lo vas a lamentar, Andrés. ¿Querías jugar con mis sentimientos? Haré que jamás ganes esa apuesta.