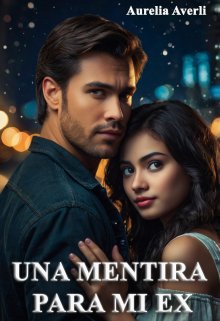Una mentira para mi ex
36
Me calmo y bajo al salón. Le paso el café a otra camarera y trato de recomponerme. No pienso ser la mujer por la que se gana una apuesta. Aún no sé cómo, pero haré que Andrés se arrepienta de todo.
Paso el día entero rumiando un plan de venganza. Por la noche, Andrés me invita a cenar al restaurante y yo acepto. Llego antes que él y me acomodo en un sillón junto a la ventana. Finjo revisar el menú, aunque en realidad cuento los segundos hasta su llegada.
La puerta se abre y aparece Andrés. Lleva una camisa negra perfectamente planchada, vaqueros y un enorme ramo de flores en las manos. Guapo, el condenado. Niego con la cabeza y me repito: es un mentiroso. Todo es parte de su estúpida apuesta: fingir que siente algo por mí. Se acerca y me entrega el ramo.
—Hola —me besa en la mejilla—. Esto es para ti. Espero no haberte hecho esperar mucho.
—No demasiado —me derrito con su contacto.
Una sonrisa se escapa sin permiso. Andrés se sienta a mi lado y, sin pudor alguno, me rodea la cintura. Se inclina hacia mi oído y susurra:
—Estás preciosa. Me cuesta contenerme para no besarte aquí mismo… y en todas partes.
Su confesión descarada me deja sin aire. Él se endereza y, como si nada hubiera dicho, toma el menú.
—¿Pido vino?
—Hazlo —me aparto un poco, intentando mantener la calma. Su cercanía me embriaga y casi me hace olvidar por qué estoy enfadada—. Hay que celebrar.
—¿El qué? —Andrés examina la carta de vinos con atención.
—Nuestro futuro. Ahora somos uno solo, para siempre.
La última palabra suena algo inquietante. Él se queda inmóvil un instante, y yo disfruto de esa pausa.
—Veo que lo dices muy en serio.
—¿Y tú no? Dijiste que me amabas —mi voz se suaviza, pero en el pecho me arde el recuerdo de su mentira. Aprieto los puños y continúo con mi papel—. Pensé que podríamos abrir nuestro propio restaurante. Juntos. Pequeño, acogedor, con alma. Tú pondrías la inversión y yo me ocuparía del ambiente.
El hombre se tensa y levanta la mirada. Hay desconfianza en sus ojos, y esa reacción me complace.
—No me lo esperaba. No me dedico al negocio de la restauración.
—Y yo sí, así que seremos un gran equipo.
Un camarero se acerca y nos interrumpe. Hacemos el pedido. Yo elijo fetuccini en salsa Alfredo; no sé por qué, suena bonito. Intento parecer relajada, como si todo estuviera bajo control. Como si no planeara vengarme del hombre que me hizo sentir una idiota.
Andrés hojea el menú con calma, sin sospechar nada. Su tranquilidad me irrita aún más. Al poco tiempo, nos sirven el vino.
—¿De verdad quieres abrir un restaurante juntos? —pregunta Andrés, observándome mientras lleva la copa a los labios.
—Por supuesto —respondo con una sonrisa inocente—. Nos amamos, ¿verdad?
—Sí —él se inclina hacia mí—. Sé que aún nos falta conocernos mejor, pero te amo. Y nada va a cambiar eso. Ningún secreto.
Me está provocando para que confiese. Y lo haría, si no supiera lo de su maldita apuesta.
Tranquilo, Andrés, hoy perderás tu jugada.
Le sonrío dulcemente.
—Tenemos todo el tiempo del mundo para conocernos.
El camarero trae la comida. Los fetuccini lucen perfectos: cintas blancas cubiertas con una cremosa salsa, decoradas con hierbas frescas. Huelen a nata y ajo, delicioso. Tomo el tenedor e intento enrollar la pasta con cuidado, como en las películas. Enrollo, enrollo… pero se resiste, resbala, como si no quisiera que la comieran.
—¿Quieres que te ayude? —Andrés sonríe, y eso me enfurece aún más.
—Puedo sola —digo con seguridad, aunque dudo de mí misma.
Llevo el tenedor a la boca, decidida, pero justo entonces una larga cinta de fetuccini se suelta, salpica mi vestido con la salsa y cae directamente sobre mi escote. Me quedo inmóvil. Andrés intenta ocultar la sonrisa, pero sus hombros lo delatan.
—Ni se te ocurra reírte —cojo una servilleta e intento limpiar la mancha.
—No me río —miente, riendo—. Es que estás tan seria cuando peleas con la pasta.
—Es la salsa, no la pasta.
—Entonces déjame ayudarte —Andrés se inclina, toma una servilleta y la pasa con cuidado por mi escote. Sus dedos rozan la tela, se deslizan peligrosamente cerca del borde del vestido.
Me paralizo; una descarga eléctrica me recorre la piel.
—Listo —susurra, alzando la vista hacia mí, aún con las manos junto a mi pecho—. Estás… increíblemente seductora.