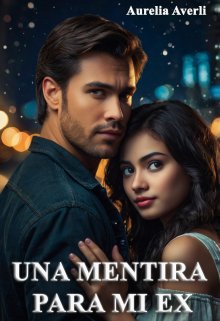Una mentira para mi ex
45
La Baronesa olfatea lentamente sus dedos y, en lugar de arañarle la piel, se restriega con cariño contra su mano extendida. Frunzo el ceño sin poder evitarlo. Julia había exagerado, sin duda.
—Te ha aceptado —me agacho e intento acariciar a la Baronesa—. Eso es buena señal.
Sin apartar la mirada de mí, la gata arquea el lomo, inclina la cabeza y suelta un bufido sonoro. No me deja tocarla.
—¡Baronesa! —exclamo, indignada—. ¿Qué haces?
Con aire altivo, la gata se da la vuelta, salta al sofá y se sienta de espaldas a mí.
Andrés apenas contiene la risa.
—Parece que alguien está celosa.
—Solo está nerviosa por el lugar nuevo —me apresuro a justificarla.
—En cambio, conmigo se ha entendido de maravilla —Andrés me lanza esa mirada suya tan conocida: atenta, irónica, con un destello peligroso. Mientras tanto, la Baronesa salta al alféizar, empuja un jarrón con flores y derrama el agua por todo el suelo. Cojo una toalla de prisa.
—¡Perdón! Nunca se comporta así.
—Debe de ser porque no me había visto antes. Se ha emocionado al encontrarse con un tipo tan guapo —bromea Andrés, tomando la toalla de mis manos—. Anda, déjame secarlo yo.
—Deberías decirle que ese guapo ya tiene dueña.
Cenamos los tres. Es decir: Andrés, la Baronesa y yo. Aunque, por la forma en que la gata lo mira todo, parece que se considera la legítima dueña del apartamento. Andrés ha pedido comida a domicilio, y en la mesa hay una deliciosa pasta con carne y salsa. Intento mantener la calma, pero cada minuto que pasa la situación se vuelve más absurda. La Baronesa está acurrucada junto a los pies de Andrés, lista para sacar las garras a cualquiera que se le acerque, o sea, a mí.
Entonces Andrés suelta la bomba:
—El viernes es el cumpleaños de mi abuelo. Cumple ochenta. Nos ha invitado a la celebración.
—¿Nos? —pregunto, casi atragantándome con la pasta. Tomo un sorbo de vino para disimular.
—Claro. Eres mi novia, vivimos juntos, y después de lo que ha contado mi madre, toda la familia quiere conocerte.
Dejo la copa sobre la mesa. Sospecho que con esta invitación Andrés pretende presionarme para que confiese, o tal vez sea su forma de vengarse por aquel forzado encuentro con sus padres. Niego con la cabeza.
—Andrés, no puedo. Diles que estoy enferma. No me gustan esas reuniones con brindis, preguntas incómodas del tipo “¿para cuándo la boda?”, “¿y los hijos?”, “¿por qué estás tan delgada?”.
—Tranquila, no será un banquete con cien personas —sonríe—. Solo la familia. Mi abuelo es el alma de las fiestas. Habrá carne a la parrilla, historias antiguas sobre cómo pescaba carpas con un hilo sin anzuelo… ambiente familiar.
—Justo eso me da miedo. No quiero ver a Stas ni a su prometida —enrosco la pasta en el tenedor, nerviosa.
—No estarán, lo comprobé.
—¿Seguro? Con un solo “uy, pasábamos por aquí y decidimos saludar” me bastaría para un trauma de por vida.
—Cien por cien. Están de viaje, disfrutando de las aguas del Índico —Andrés pone su mano sobre la mía.
Al oírlo, respiro aliviada. La gata observa nuestras manos, arquea el lomo y bufa como si estuviera defendiendo a su macho. A este paso, va a delatarme.
—¡Baronesa! —retiro mi mano, molesta—. Andrés no va a hacerme daño.
—Probablemente intenta protegerme —dice él, sonriendo—. Creo que está celosa, aunque no sé de cuál de los dos.
—Muy gracioso. ¿La has sobornado o qué?
—No, la he conquistado con mi encanto —responde mientras toma su copa—. Entonces, el viernes nos vamos al campo. Tú, yo y la Baronesa… con su arenero.
Esto es un desastre. Le había prometido a Julia devolverle la gata mañana. La Baronesa debería haber arañado a Andrés hace rato, y en cambio se sienta a su lado moviendo alegremente la cola. Abro las manos, resignada.
—¿Y para qué llevarnos a la gata? Volveremos por la noche.
—Para que no se aburra. Además, el aire fresco le vendrá bien. Por cierto, ¿ya te repararon el coche?
Aprieto los labios. Hace dos semanas le dije que mi coche estaba en el taller. Ahora entiendo que se burla de mí, porque sabe perfectamente que no tengo ninguno. Aun así, sigo el juego.
—Todavía no.
—Nunca he estado en tu casa. Mañana pasamos a ver cómo va la reparación —sus ojos brillan con diversión.
Está provocándome, buscando que confiese. Pero no pienso darle el gusto. Llevo la taza a los labios y miento con toda la calma del mundo:
—La casa necesitaba una reforma completa y, de hecho, la vendí.
Observo su reacción. Se queda inmóvil un segundo; en su rostro asoma una sombra de sorpresa.
—¿La vendiste? —deja la taza a un lado—. ¿Y cuándo fue eso?
—Hace poco —respondo con toda la serenidad que puedo fingir—. Decidí que no quería volver a un lugar que solo me recuerda el pasado.
—Entonces… ¿ahora estás sin casa? —Andrés sonríe con las comisuras de los labios, pero sus ojos siguen serios.
—Temporalmente. Estoy viendo opciones —contesto como si fuera lo más normal del mundo.
Él se inclina hacia mí, lo bastante cerca como para que pueda oler el aroma intenso de su perfume.
—¿Y por eso te mudaste conmigo? —oculta la sonrisa tras la taza—. ¿O sea que vives conmigo solo de forma temporal?