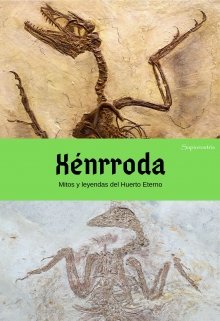Xénrroda: Mitos y leyendas
I
En épocas anteriores a la Existencia, cuando no había nada ni nadie conocido, el Universo Nuestro llegó a ser gracias a la llegada de un caótico y colorido nubarrón; porque entre las hondas profundidades del Vacío resplandece Ápeiron, la sustancia primigenia, forja de la cual emergen los Huevos Cósmicos, como siempre ocurrirá. Pasó que la Gran Nube se desvaneció lento entre terribles y sordos relámpagos, y dejó tras de sí un pequeñísimo huevo, resplandeciente en verde infinitamente limpio. A lo lejos otras nubes se apagaron, por lo que también dejaron a la intemperie a su prole.
El frío del Vacío siempre ha sido cruento, insensible y silencioso; los huevos uno por uno se pudrieron, menos el pequeño verde, que se mantenía por su propio calor. Entonces cual velo de humo se desvaneció, el polvo del último de los putrefacto, pero el huevo verde se resquebrajó lento, de entre sus grietas emergieron poderosos rayos, lumbre que lo cubrió todo hasta eclosionar, con una potencia como nunca se volverá a sentir, hasta el fin del Universo Nuestro; así la luz fue lo primero que existió, una cegadora e incorruptible luz blanca, luego el sonido, lo segundo que llegó, como el tronar de una infinita catarata, jamás igualada por ninguna explosión posterior.
Acaeció que el haz de luz se desintegró, y tras aquel comenzaron su baile muchísimos rayos ondulantes ¡He ahí que los colores llegaron a ser! Hijos de la luz ancestral, primogénita entre todas las cosas del Universo Nuestro. Pero los rayos se debilitaron, entonces se vio un distante y extraño objeto amorfo, como océano en crecimiento, cuya espuma son chispas que truenan en medio de fulgores naranjos. Poco a poco el nuevo universo se entibió, las aguas se oscurecieron, y la lumbre que no se apagó tomó forma de remolinos incadescentes. Había llegado la Noche Cósmica, desde ese momento y hasta nuestros días el universo fue siempre oscuro y manchado por el resplandor de los remolinos de fuego.
En tanto el Universo Nuestro se desarrollaba y ampliaba, en los alrededores del Vacío vagaban sin rumbo millones de misteriosas luces, Sintientes y Sapientes, que como flamas azules se veían, de tonos e intensidades distintas entre sí. Nunca nadie supo qué eran ni de dónde venían aquellas criaturas, si huyeron de algún universo que se extinguía, si lo abandonaron por exilio o aburrimiento, o si nacieron del mismísimo Ápeiron. Las flamas detuvieron su vuelo sin rumbo cuando vieron lo que ocurría en aquel amplísimo sitio, donde primero contemplaron a lo lejos los colores únicos del nubarrón, sin saber que nunca nadie volvería a verlos.
Cuando el nubarrón oscureció hasta desvanecer ellos se acercaron, al ver el huevo que había quedado. Sin previo aviso ocurrió la eclosión, entonces se asustaron las flamas, pero conforme el gran tronido cesó y aparecieron los nuevos colores, las flamas sintientes se calmaron, luego se regocijaron ante tal espectáculo. Fue visible para ellos la burbuja del nuevo e incandescente universo, y llenas de curiosidad atravesaron las paredes, de modo que en adelante vivieron en el Universo Nuestro, que más tarde llamaron Shanrrael.
A lo largo de eones las llamas sapientes estuvieron solitarias pero contentas, porque aquel lugar ardiente y caótico les era sumamente cómodo, y cuando mucho tiempo después Shanrrael se entibió, las llamas no se afligieron, sino que se maravillaron aún más por la llegada de la Noche Cósmica, en especial cuando comenzaron los soles su andar, porque de cada sol que vive siempre brotan hermosas frutas, muchas que llegan a fermentarse y germinan.