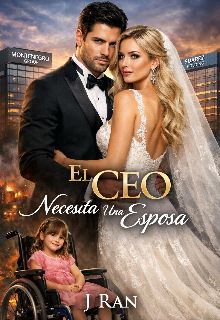El Ceo necesita una esposa
Capitulo 4
Al día siguiente por la noche, la residencia Montenegro se alzaba como una fortaleza iluminada contra la oscuridad. Desde los ventanales, la ciudad se extendía como un tapiz de luces doradas y plateadas, pero dentro, la calidez aparente escondía un aire pesado, casi irrespirable.
En el salón principal, la luz ámbar de las lámparas se derramaba sobre el mármol pulido y las paredes recubiertas de madera noble. El leve crepitar de la chimenea no conseguía disipar la tensión; al contrario, parecía marcar el ritmo de un duelo invisible.
Dylan Montenegro estaba de pie junto a la chimenea, la espalda recta, el mentón apenas inclinado hacia abajo. Llevaba un traje oscuro que absorbía la luz, y aunque su expresión era controlada, los puños cerrados en los bolsillos hablaban de un malestar que contenía con disciplina militar. Sus ojos, negros como un cielo sin luna, se mantenían fijos en la entrada, aguardando.
A su lado, Elena Montenegro irradiaba el mismo aire de autoridad que la casa entera. El vestido de seda azul noche resaltaba la palidez de su piel y el brillo calculado de sus joyas. Sus labios dibujaban una sonrisa leve, tan impecable como distante, una de esas que podían cortar más que un insulto.
El eco de tacones sobre el mármol rompió el silencio.
Primero entró Greta, envuelta en un perfume caro que flotó en el aire como una bandera de superioridad. El cabello perfectamente recogido, el vestido entallado en un tono champán que resaltaba su figura. No dijo palabra; su saludo se redujo a una leve inclinación de cabeza, como si con ello ya concediera demasiado. Sus ojos pasaron por Dylan y Elena con la calma de quien se sabe intocable.
Unos segundos después, la puerta volvió a abrirse. Greeicy irrumpió con paso firme, botas resonando contra el piso, chaqueta de cuero sobre un vestido corto que parecía un desafío a las normas de etiqueta de la casa. El perfume dulce, mezclado con un leve aroma a humo y noche, contrastaba con la fragancia sofisticada de Greta. Sus ojos verdes, vivos y encendidos, se fijaron en Dylan con descaro.
—¿Este es el viudo de oro? —preguntó, ladeando la cabeza, su voz cargada de una ironía afilada—. Pensé que sería más… interesante.
Un leve murmullo recorrió la sala como un viento contenido. Dylan alzó la mirada lentamente, midiendo cada segundo, como quien analiza a un oponente antes de dar el primer golpe. Su voz, grave y sin prisa, atravesó el aire.
—Y yo pensé que la hija de Suárez tendría modales.
Greeicy sonrió con un destello insolente, ladeando el rostro con esa calma peligrosa que solo tienen quienes no temen perder.
—Te equivocaste de hija. —Murmuro tomando asiento con descaro—. Aquí la perfecta es ella—. Señalo a Greta.
—Greeicy, por favor. —Hablo Aníbal, en tono serio.
La temperatura de la sala bajó un grado.
Elena, con un brillo calculador en la mirada, habló con un tono firme que no admitía réplica.
—Valentina está por entrar. Por respeto, contengan los egos.
El silencio se espesó justo antes de que las puertas dobles se abrieran suavemente, dejando entrar un hilo de aire fresco.
Valentina, de siete años, apareció en el umbral empujando con esfuerzo su silla de ruedas. La luz cálida acarició su cabello castaño trenzado con esmero, y en su regazo descansaba una libreta de dibujos llena de garabatos de colores.
Sus ojos grandes, de un marrón profundo y curioso, se movieron de una mujer a otra con la atención limpia y directa que solo tienen los niños.
Primero, miró a Greta: perfecta, elegante, inalcanzable, como una figura de porcelana detrás de una vitrina. Luego, su mirada se posó en Greeicy. Había algo distinto ahí: la postura relajada, la sonrisa torcida, la energía que parecía no caberle en el cuerpo. Algo… verdadero.
La niña sonrió, mostrando un pequeño hoyuelo en la mejilla.
—Buenas noches.
—Buenas noches, Valentina —Saludo Greta—. Aprende Greeicy.
—Hola, Valentina, eres más linda que tu padre. —Hablo Greeicy ignorando las palabras de Greta.
—Greecy... —Advirtió Aníbal nuevamente.
—Bueno mi amor, ya tienes a las dos aquí, dime a quién eliges paga esposa de tu padre.
—Ja, ja,ja. —Se carcajeó Greeicy—. Perdona, es que me da mucha risa que una niña elija esposa a su padre.
—Estoy seguro, que mi hija es mucho más inteligente que tú. —Replico Dylan.
—Por supuesto, de eso no tengas dudas —Agrego Greta burlona.
—Podemos dejar el juego ya. —Hablo Elena molesta.
—Me gusta ella —hablo Valentina, señalando a Greeicy con un dedo firme y sin titubeos.
El tiempo se detuvo. El leve chasquido del fuego fue el único sonido que sobrevivió al golpe de ese instante.
Todos quedaron sorprendidos y en silencio, no esperaban esa decisión. Todo apuntaba a Greta y aunque la idea de Amalia y Greta era que eligieran a Greeicy, la decisión de Valentina las ofendía.
Amalia, sentada en un sillón lateral, apretó los dientes con tanta fuerza que los músculos de su rostro se marcaron como cuerdas tensas.
Juana, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, dejó escapar un sollozo breve, intentando cubrirlo con la mano.
Elena, en cambio, dejó que sus labios se curvaran apenas, como quien confirma una apuesta ganada.
Dylan, sin decir palabra, clavó sus ojos oscuros en Greeicy. En esa mirada había un desafío mudo, una advertencia… y tal vez, un atisbo de curiosidad.
Ella, lejos de ceder, levantó el mentón y sostuvo la mirada. El aire entre ambos se volvió más denso, como si algo invisible acabara de cambiar de lugar en el tablero. Porque sabía —y Dylan también— que ese gesto inocente de una niña acababa de reescribir no solo su destino, sino el de todos los presentes.