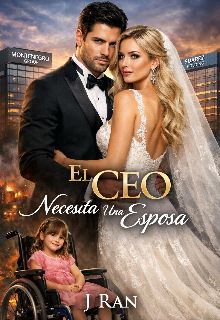El Ceo necesita una esposa
Capitulo 17
El amanecer llegó sin pedir permiso.
La luz entró por los ventanales de la suite como una intrusión lenta, pintando las paredes en tonos pálidos, casi desvaídos. El cielo, aún cargado de nubes bajas, se teñía de un gris azulado que parecía reflejar el clima interno que reinaba en la habitación.
Greeicy despertó antes de que el sol terminara de alzarse. O mejor dicho, abrió los ojos, porque dormir no había dormido realmente. Había pasado la noche entera en un duermevela inquieto, girando de un lado a otro, escuchando el ritmo irregular de la respiración de Dylan, intentando no recordar el momento exacto en que sus palabras la habían herido más que cualquier bofetada.
No giró a verlo. No quería.
Su cuerpo estaba tenso, pero su rostro permanecía sereno, controlado. Había aprendido a guardar las emociones bajo una máscara impecable… y esa mañana, más que nunca, necesitaba esa máscara.
Se levantó despacio, cuidando que el colchón no se hundiera demasiado y no provocara movimiento alguno en él. Caminó hasta el baño y cerró la puerta suavemente.
Allí, en la soledad azuleada por la luz que entraba por la ventana alta, dejó escapar el aire contenido. Se miró en el espejo: el cabello algo revuelto, los ojos con una leve hinchazón que no tenía nada que ver con el maquillaje. Abrió el grifo y dejó correr el agua fría, mojándose el rostro con movimientos precisos, como si así pudiera borrar las imágenes de la noche anterior.
Dylan. Su grito. La furia que no era para ella… pero que la había alcanzado de lleno.
Cerró los ojos y negó con la cabeza.
No. No iba a pensar en eso.
En la habitación, Dylan despertó al sentir la ausencia de peso junto a él. Se incorporó lentamente, la mente aún envuelta en la bruma de un sueño del que apenas recordaba fragmentos. Pero sí recordaba otra cosa: el momento en que la empujó, su mirada herida, y su frase fría como un filo.
El remordimiento le cayó encima de golpe.
Se pasó las manos por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. No estaba orgulloso de lo que había hecho… pero tampoco sabía cómo reparar algo que ni siquiera podía explicar.
Escuchó el ruido del agua en el baño y, por un segundo, consideró levantarse, tocar la puerta, decir algo. Pero la idea se desinfló con la misma rapidez. ¿Qué podía decir que no sonara vacío?
Suspiró y se levantó. Fue hasta la ventana y apartó un poco la cortina. La ciudad ya estaba despierta: el tráfico comenzaba a fluir, los transeúntes se apresuraban con abrigos y tazas de café en mano. A pesar de todo, la vida afuera seguía con su curso implacable, ajena a la tormenta silenciosa que él y Greeicy compartían.
Cuando ella salió del baño, ya estaba vestida: un conjunto sencillo pero elegante, pantalón negro, blusa blanca de seda, cabello recogido en una coleta pulida. No lo miró. Caminó directamente hasta su maleta y comenzó a guardar sus cosas con movimientos calculados, casi metódicos.
—Greeicy… —Dylan se aclaró la garganta antes de decir su nombre.
Ella siguió doblando una prenda, como si no hubiera escuchado.
—Anoche… —empezó él, con voz baja.
Silencio.
Ella cerró la maleta con un clic seco y se dirigió al tocador para tomar su bolso. No había rabia visible en su rostro, pero la frialdad de sus gestos era más elocuente que cualquier grito.
Dylan la observó, sintiendo cómo se le formaba un nudo en el estómago.
—No fue mi intención… —añadió, buscando las palabras como si estas pudieran tender un puente.
Nada. Ni un giro de cabeza. Ni siquiera una ceja levantada.
Esa indiferencia lo irritó y lo desesperó a partes iguales. Estaba acostumbrado a enfrentar discusiones, reproches, incluso insultos… pero el silencio absoluto era un territorio que no sabía cómo navegar.
Minutos después, el servicio del hotel tocó la puerta para avisar que el auto ya estaba listo. Greeicy fue la primera en moverse, tomando sus pertenencias y saliendo al pasillo sin esperar. Dylan la siguió, cargando su propio equipaje, sintiendo que la distancia entre ellos no se medía en metros, sino en algo mucho más denso.
En el ascensor, el reflejo de ambos en el espejo era casi una metáfora: dos figuras elegantes, perfectamente vestidas, pero mirando en direcciones opuestas. El silencio solo se rompía por el leve zumbido del ascensor descendiendo.
Cuando llegaron al lobby, el portero se apresuró a abrirles la puerta. El aire fresco de la mañana los envolvió, mezclado con el olor a café recién hecho de la cafetería de enfrente y el lejano aroma metálico de la lluvia nocturna.
El chofer ya estaba esperando junto al sedán negro. Abrió la puerta trasera para que subieran. Greeicy lo hizo sin vacilar, entrando en el vehículo con la misma compostura con la que había salido de la suite. Se acomodó junto a la ventana, mirando hacia afuera como si el mundo exterior fuera infinitamente más interesante que la persona que se sentaba a su lado.
Dylan se quedó de pie un segundo, mirándola, sintiendo un peso extraño en el pecho. Luego entró y cerró la puerta.
El auto arrancó. El sonido suave del motor se mezclaba con la música baja que salía de la radio: un jazz instrumental que parecía elegido para no molestar a nadie.
Dylan giró un poco hacia ella.
—No puedes ignorarme todo el camino —dijo, con un tono que intentaba ser paciente.
Greeicy siguió mirando por la ventana, observando cómo la ciudad se alejaba: los cafés con mesas en la acera, los transeúntes apurados, los semáforos cambiando de color. Sus manos descansaban sobre su regazo, una sobre la otra, relajadas… demasiado relajadas para ser sinceras.
—Greeicy —insistió, más serio.
Silencio.
—Está bien, no quieras hablar ahora, pero… —comenzó, intentando no sonar como una orden.
Ella movió apenas la cabeza, lo justo para dejar claro que lo había escuchado, pero no pensaba responder.
Esa mínima reacción lo desconcertó aún más.