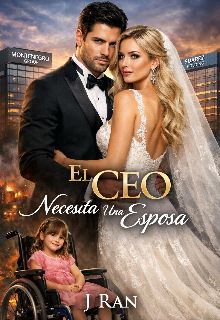El Ceo necesita una esposa
Capitulo 26
El sol de la mañana se filtraba con pereza por los ventanales altos de la mansión Montenegro. Una brisa fresca colaba el perfume de los rosales del jardín y acariciaba las cortinas de lino blanco, mientras la casa parecía despertar lentamente. El sonido distante de la fuente en el patio central se mezclaba con el murmullo de las empleadas que iban y venían preparando el día.
El silencio matinal se vio interrumpido por el eco de tacones firmes bajando la escalera de mármol. Era Elena Montenegro, la matriarca, envuelta en una bata de satén marfil, con el porte de una reina y el juicio agudo en los ojos. Su cabello recogido dejaba ver la dureza de sus facciones, y aunque avanzaba con calma, cada paso imponía respeto.
En el salón principal encontró a Greeicy sentada en un sillón de terciopelo claro, hojeando un catálogo de joyas. Valentina, risueña y despreocupada, pintaba garabatos en una libreta de colores a su lado. Greeicy llevaba el cabello suelto, con ondas naturales cayendo sobre los hombros, apenas maquillada, y una bata ligera que dejaba ver la frescura de su piel. Tenía ese tipo de belleza que no necesita artificios para imponerse… pero Elena sabía que, en el mundo en el que estaban a punto de entrar, la belleza natural nunca era suficiente.
—Greeicy —dijo Elena con voz serena pero firme, un tono que no admitía excusas—. Necesito hablar contigo antes de que comiencen a arreglarse para la gala.
La joven levantó la vista de inmediato, se puso de pie con respeto y asintió.
—Claro, señora.
Valentina, divertida por la seriedad del momento, recogió su libreta y salió al jardín con una de las chicas de servicio, dejando tras de sí un eco infantil que alivió por un instante la tensión. Elena hizo un gesto para que Greeicy la siguiera hasta el vestidor privado que habían preparado para ella.
El ambiente allí era distinto. El vestidor estaba iluminado con lámparas de cristal que bañaban el espacio con una luz cálida, y sobre una percha de terciopelo colgaba un vestido que parecía sacado de una pasarela europea: verde jade, de seda pura, ceñido al cuerpo, con una cola suave que se deslizaba como agua y un escote corazón enmarcado con pedrería fina que brillaba bajo la luz.
—Quiero que uses esto esta noche —dijo Elena, con una calma que no dejaba espacio a réplica.
Greeicy se acercó al vestido. Su respiración se entrecortó al verlo de cerca. Era deslumbrante. Majestuoso. Y también distante de su estilo sencillo. Pero entendió al instante que no se trataba de su gusto personal: era un símbolo, una armadura.
—Es muy hermoso —susurró, con un respeto que ocultaba su incomodidad.
—No solo hermoso —corrigió Elena, cruzando los brazos—. Es elegante, es poderoso, y está hecho para que ninguna otra mujer en ese salón pueda competir contigo… al menos no en presencia. No debes permitir que te vean como un adorno más de Dylan. Esta noche representas a la familia. Y a tu esposo.
El peso de esas palabras cayó sobre Greeicy como una losa. Su corazón latió con fuerza. No era solo una gala. Era una prueba.
—El peinado —continuó Elena, dando vueltas alrededor del vestido como una general preparando su estrategia— debe ser recogido, con un toque clásico. Usarás los zafiros que mandaré en una caja especial y los tacones que elegí personalmente. Quiero que todas las miradas se giren cuando entres… y que todas las lenguas callen al verte.
Greeicy tragó saliva. La incomodidad la atravesaba, pero también entendía la intención detrás del mandato. Elena no buscaba belleza: buscaba poder. Buscaba que su nuera se convirtiera en un estandarte.
Y así, con la compostura que había aprendido a dominar, respondió:
—Será como usted desea.
Elena sonrió, satisfecha, con una chispa de orgullo en los ojos.
—Buena chica. Confío en que sabrás comportarte y brillar.
El silencio se extendió un instante entre ambas. Greeicy acarició con la yema de los dedos la tela del vestido, y en ese roce sintió el contraste entre la suavidad de la seda y la dureza de la responsabilidad que estaba a punto de cargar sobre los hombros.
Mientras tanto, en la casa Suárez, la atmósfera era radicalmente distinta.
Greta, encerrada en su habitación, había extendido sobre su cama una selección de vestidos que podían paralizar a cualquier diseñador. Brillos, sedas, transparencias, telas de alta costura que gritaban lujo. Sin embargo, había uno en particular que capturaba toda su atención: rojo encendido, con una abertura lateral que llegaba casi a la cadera, espalda completamente descubierta y un escote que desafiaba la gravedad. Era provocador, audaz, incendiario.
Se colocó frente al espejo, sosteniendo el vestido contra su cuerpo, y sonrió con malicia.
—Que se atrevan a ignorarme esta noche —susurró con un veneno suave en la voz—. Que se atrevan a decir que Greeicy se ve mejor que yo.
El reflejo le devolvió la imagen de una mujer lista para la guerra. La rabia en sus ojos no era solo por celos. Era por orgullo herido. Por sentirse desplazada, invisibilizada en un escenario en el que siempre había reinado. La prensa, los murmullos, incluso su propio padre habían comenzado a girar la mirada hacia esa intrusa que, sin pedir permiso, había conquistado un espacio que a ella le pertenecía por derecho.
La puerta se abrió sin previo aviso. Amalia entró con los brazos cruzados, observando a su hija en silencio durante unos segundos antes de hablar.
—¿Eso vas a ponerte? —preguntó con un deje de juicio, aunque sin verdadero interés en detenerla.
Greta arqueó una ceja, sonriendo sin vergüenza.
—Exactamente. Si Greeicy piensa deslumbrar con elegancia, yo voy a incendiar el lugar. Que todos recuerden quién soy yo. La verdadera Suárez.
Amalia no respondió de inmediato. La observó con una mezcla de resignación y cálculo. Luego giró sobre sus talones y salió sin más, dejando a su hija frente al espejo con la certeza de que esa noche no solo sería un baile… sería un campo de batalla.