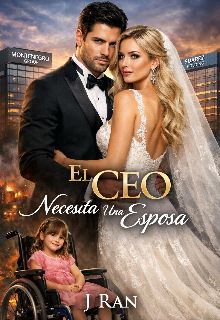El Ceo necesita una esposa
Capitulo 45
El fin de semana amaneció con un aire engañosamente sereno. La ciudad brillaba bajo el sol, los árboles ondeaban suavemente en las avenidas, y el murmullo de los autos mezclado con el canto lejano de pájaros daba la sensación de una rutina inquebrantable. Todos creían que Amalia, la mujer que había desatado tanto dolor, seguía oculta en algún rincón oscuro, tramando en silencio. Nadie sospechaba que aquel día daría su primer golpe, uno que haría temblar los cimientos de todos.
Greeicy ajustó el vestido ligero de Valentina mientras la acomodaba en el asiento del copiloto. La niña estaba radiante, con sus ojos brillantes como estrellas y las manos inquietas por la emoción.
—¿De verdad me vas a llevar? —preguntó Valentina, con una sonrisa tan amplia que parecía iluminar más que el sol.
—Claro que sí, princesa —respondió Greeicy, fingiendo un tono rebelde—. Hoy vamos a escaparnos como dos chicas malas que no piden permiso.
Valentina rió a carcajadas, ese sonido cristalino que siempre lograba derretir los corazones. Greeicy le puso el cinturón con cuidado, le acarició la mejilla y luego subió al asiento del conductor.
—Lista para tu primera gala de pinturas —dijo Greeicy, encendiendo el motor.
—¡Lista! —respondió Valentina, aplaudiendo con entusiasmo.
Salieron a la avenida, riéndose como cómplices. El viento se colaba por las ventanillas abiertas, jugando con los cabellos de ambas. La ciudad pasaba ante ellas como un mural vivo: edificios, semáforos, rostros desconocidos. Todo parecía perfecto… hasta que, en un cruce, Greeicy apretó el pedal del freno y no pasó nada.
El primer instante fue desconcierto. Volvió a pisarlo, más fuerte. El auto respondió con un rugido seco, pero no disminuyó la velocidad. Su corazón dio un salto violento.
—¿Qué pasa? —preguntó Valentina, sin comprender.
Greeicy tragó saliva, intentando mantener la calma. Sus manos sudaban en el volante.
—Nada, mi amor… no te preocupes.
Pisó el freno otra vez, desesperada. Nada. El velocímetro marcaba cada vez más, y la avenida frente a ellas se abría con un tráfico que podía ser letal.
El pulso de Greeicy se aceleró tanto que podía sentirlo en los oídos. Las luces de los otros autos parecían desenfocarse, el sonido de los claxon le taladraba la cabeza.
—No frena… —susurró, incrédula.
Valentina abrió los ojos, asustada.
—¿Cómo que no frena?
Greeicy apretó los labios para no gritar. Con manos temblorosas, marcó en el celular conectado al auto. Una, dos veces… nada. Dylan no contestaba.
El vehículo avanzaba como un animal desbocado.
—Por favor, contesta, contesta… —murmuraba con desesperación.
A la tercera llamada, la voz de Dylan por fin se escuchó, profunda, con el murmullo de varias personas detrás.
—Greeicy, estoy en una reunión importante, ¿qué pasó?
Ella sintió un nudo en la garganta, las lágrimas empezaron a nublarle la vista.
—No tengo frenos —susurró, con la voz quebrada.
—¿Qué dijiste? —preguntó Dylan, incorporándose de inmediato. La sala de juntas enmudeció.
Greeicy soltó un sollozo ahogado.
—¡Que no tengo frenos! Dylan, voy con Valentina en el auto y no tenemos frenos. No sé qué hacer.
Un murmullo de alarma recorrió la sala. Los directivos, que hasta hacía un segundo hablaban de números y contratos, ahora tenían los rostros desencajados. Dylan se puso de pie de golpe, derribando la silla.
—¡Cálmate! —dijo, con la voz firme aunque su corazón golpeaba contra su pecho como un martillo—. Escúchame, Greeicy, quiero que te tranquilices. Respira.
Ella sollozaba, con las manos aferradas al volante. El ruido del tráfico era ensordecedor, los autos pitaban cuando ella intentaba esquivarlos.
—Perdóname, perdóname por llevarme a Valentina —gritaba, con lágrimas corriendo por sus mejillas—. No debí sacarla, fue mi culpa, todo es mi culpa…
—¡No digas eso! —la interrumpió Dylan, con voz quebrada, mientras varios de sus colaboradores ya habían llamado a emergencias—. No es tu culpa. Solo escúchame, amor, escúchame. Tienes que controlar el volante. ¿Dónde están?
—Por la avenida central, camino a la galería —respondió entre sollozos.
Dylan hizo una seña a uno de sus hombres.
—Mándenle patrullas y ambulancias ya —ordenó, con el rostro desencajado.
Dentro del auto, Valentina apretaba fuerte la pierna de Greeicy. La niña estaba pálida, pero intentaba mostrarse valiente.
—Greeicy… no llores, ¿sí? —dijo, con voz suave—. Tú siempre me cuidas. Yo confío en ti.
La mujer sintió que el corazón se le rompía.
—Mi amor… yo daría la vida por ti. No voy a dejar que nada te pase.
Apretó el volante, intentando controlar los giros. El viento golpeaba su rostro, el rugido del motor parecía un monstruo desatado.
—¡Dylan! —gritó de nuevo, con la voz quebrada—. No sé cuánto más voy a aguantar…
—Te voy a sacar de ahí, te lo juro —respondió él, con lágrimas brillando en sus ojos mientras hablaba por el altavoz del teléfono—. Escúchame, vas a intentar frenar con el motor. Baja la marcha, despacio, una por una.
Greeicy obedeció, con manos temblorosas, sintiendo cómo el auto temblaba con cada cambio. El chirrido del motor llenó el habitáculo, un sonido metálico, desgarrador.
En la sala de juntas, todos seguían la conversación en silencio absoluto. Elías, que había llegado para hablar con Dylan de otro asunto, escuchó la voz de Greeicy al otro lado del teléfono. Sus puños se cerraron con rabia.
—Esto es obra de Amalia —murmuró, con el rostro endurecido—. Ella tocó ese auto.
Aníbal, presente también, sintió cómo la sangre se le helaba.
—Lo sabía… —susurró—. Ese demonio no iba a quedarse quieto.
En el auto, la situación se volvía insostenible. El sudor empapaba la frente de Greeicy, sus manos estaban rojas de tanto apretar el volante. Valentina temblaba, pero mantenía la mirada fija en la carretera, como si con su concentración pudiera ayudar.