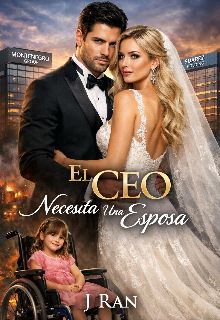El Ceo necesita una esposa
Capitulo 48
El aire en la sala de la mansión Suárez estaba cargado de una tensión sofocante. Afuera, la tarde caía lentamente, pintando el cielo con tonos naranjas y violetas que se filtraban por los ventanales. Sin embargo, dentro, nadie reparaba en la belleza del atardecer. La atmósfera estaba impregnada de un silencio expectante, apenas roto por el tictac metálico del reloj de pared.
Greta permanecía sentada en el sillón de terciopelo verde, con las piernas cruzadas y el rostro altivo, aunque sus manos delataban nerviosismo al apretar con fuerza la tela de su falda. Frente a ella, Dylan caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, la mirada fija en el suelo, los puños cerrados. Greeicy estaba en un rincón, con los brazos cruzados y el corazón golpeando en el pecho: sabía que ese momento era inevitable, pero no por eso menos doloroso.
Aníbal, de pie junto a la chimenea apagada, observaba a todos con la seriedad de un juez que está a punto de dictar sentencia. Su mirada dura no se apartaba de su hija. A su lado, Elías sostenía una carpeta gruesa con varios documentos y fotografías.
Finalmente, Elías rompió el silencio con voz firme:
—Aquí está —dijo, extendiendo la carpeta sobre la mesa de centro—. Estas son las pruebas que confirman lo que temíamos. No fue un accidente fortuito. Greta, tú ayudaste a tu madre a atentar contra la vida de Greeicy.
Las palabras cayeron como piedras en la habitación. El corazón de Greeicy se encogió. Dylan se detuvo de golpe, alzando la cabeza con un fulgor en los ojos.
Greta, sin perder la compostura inicial, arqueó las cejas con incredulidad.
—¿Qué tontería es esta? —respondió, su voz teñida de desdén—. ¿De verdad me están acusando a mí? ¡Esto es absurdo!
Elías abrió la carpeta y deslizó varias fotografías: planos del auto manipulado, transferencias bancarias hechas desde la cuenta de Greta, mensajes de texto interceptados que hablaban de “asegurarse de que no saliera viva”.
—¿Absurdo? —replicó Elías, golpeando la mesa con la palma—. Aquí están las transferencias que hiciste a ese hombre. Aquí, las conversaciones encriptadas. No intentes negarlo.
El rostro de Greta perdió un poco de color, pero se obligó a sonreír con ironía.
—¿Y qué? ¿Ahora van a inventar que yo soy una criminal? Todo esto puede ser manipulado. No hay nada que me incrimine directamente.
Dylan no soportó más. Avanzó hacia la mesa, sacó su celular del bolsillo y, con movimientos tensos, buscó un archivo.
—¿Quieres pruebas? —dijo, su voz rota por la furia contenida—. Escucha esto.
Colocó el teléfono sobre la mesa y presionó reproducir. La habitación se llenó con una voz masculina, áspera y reconocible:
—La señorita Greta me pidió que me asegurara de que el auto fallara. Me pagó bien. Yo no sabía que dentro iría una niña, se lo juro…
El silencio posterior fue ensordecedor. El rostro de Greta se desencajó; sus labios temblaron, sus ojos buscaron desesperadamente los de su padre, como si ahí pudiera hallar un refugio.
—¡Eso es mentira! —gritó, levantándose de golpe, con lágrimas comenzando a empañar su mirada—. ¡Es una trampa! ¡Papá, tienes que creerme!
Aníbal no se movió. Sus ojos duros parecían atravesarla.
—Greta —pronunció con voz grave, lenta, como un martillo golpeando—. No puedes seguir negándolo. Está todo aquí. La voz del hombre, el dinero, los mensajes… No solo traicionaste a tu familia, sino que pusiste en peligro la vida de una niña.
Greta rompió a llorar, sus hombros temblaban mientras caía de rodillas frente a él.
—¡Papá, por favor! —suplicó, agarrando con desesperación la pierna de su padre—. ¡No me entregues a la policía! Yo… yo solo quería ayudar a mamá. Ella me convenció, me dijo que era la única forma de recuperar lo que nos pertenece. No quería hacerle daño a Valentina, lo juro. Solo… solo era Greeicy.
Greeicy sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre en esos labios suplicantes. La mirada de Greta, en ese instante, ya no era altiva, sino la de una niña atrapada en sus propias decisiones.
Aníbal la apartó con un gesto seco, su voz firme como el acero.
—Si quieres un mínimo de clemencia, dime dónde está tu madre.
Greta sollozó, negando con la cabeza.
—No puedo… ella me matará… —susurró, temblando.
—¡Dime dónde está! —tronó Aníbal, golpeando la mesa con el puño, haciendo que los papeles se esparcieran por el suelo.
El grito retumbó en la sala, helando la sangre de todos. Dylan contuvo la respiración. Greeicy apretó las manos contra su pecho.
Greta cerró los ojos, derrumbada, y entre sollozos confesó:
—Está escondida en la casa vieja, la de la colina… allí se refugió después del accidente. Nadie sabe que está ahí. Yo… yo le llevaba comida.
Un silencio denso envolvió la sala. Elías anotó la dirección con rapidez, mientras Dylan apretaba los dientes de rabia.
Aníbal se inclinó sobre su hija, la voz ahora más baja pero letal:
—Tienes veinticuatro horas para desaparecer de mi vida. —Sacó de su bolsillo una tarjeta bancaria y la dejó caer frente a ella—. Todo lo que hay ahí es tuyo. Sácalo y vete lejos. Si mañana sigues aquí, seré yo mismo quien te entregue a la policía.
Las lágrimas de Greta caían sobre la alfombra, sus manos temblorosas recogieron la tarjeta. Miró a su padre, buscando en su rostro un atisbo de amor, pero solo encontró dureza.
—Papá… —susurró con voz quebrada—. No me abandones así…
Aníbal apartó la vista, con los labios apretados en una línea amarga.
—Ya te abandonaste tú sola cuando decidiste traicionar a tu sangre.
El golpe de esas palabras fue más fuerte que cualquier sentencia judicial. Greta se levantó tambaleante, con el rostro empapado de lágrimas, y corrió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Dylan y Greeicy, sus ojos llenos de rencor y dolor.
—Esto no termina aquí —dijo, con un hilo de voz tembloroso—. Algún día me lo van a pagar.