Libros de Personajes Sobrenaturales: Los mejores de este género
2.038 libros
Un año atrás, él fue víctima de un hechizo que lo obligó a sentir lo que más desprecia: amor por una humana. Cuando la magia se rompió, también lo hizo el corazón de ella. Él la dejó sin importarle nada.
Ahora, el destino los reúne otra vez en un crucero rumbo a una boda. Ella llega c...
434
17 866
En proceso: 20 Dic
89 pág.
Dos mundos chocando.
Arenas movedizas amenazando con tragárselo todo.
Y un hombre lobo Alfa dispuesto a hacer todo para salvar a su compañera humana. ...
856
57 680
Texto completo
310 pág.
Asim nunca quiso aquel matrimonio.
Tera, siempre lo vio como un amigo.
Pero una broma del destino unió sus vidas, entre telarañas de mentiras, mientras el sigue con el rencor de aquel rechazo por la mujer que lo dejo, Tera debe vivir con un amor imposible que profesa por aquel hombre prohibido.
...
1 506
250 546
Texto completo
358 pág.
La manada está en peligro: el alfa Moonstone no logra concebir un heredero con ninguna de sus esposas y la gente lo detesta por la crueldad para con su pueblo. Cuando está a punto de iniciarse otro combate de selección, mismo al que él se opone, tres pequeños cachorros tocan a su puerta de mane...
4 042
523 062
En proceso: 14 Dic
177 pág.
Dasha sintió el escalofrío recorrer todo su cuerpo, no sabía cómo explicarlo, solo estaba segura que era más fuerte que el amor que sintió por Everett.
¿Algo estaba mal? Demasiado mal para sentase atraída por el hermano de su esposo.
—No te enamores de mi—ella no supo cómo reaccionar...
496
28 077
En proceso: 21 Dic
73 pág.
Cuando descubro que soy la destinada de un licántropo creo estar en un sueño. O una pesadilla. Entro en su mundo sobrenatural y mi vida se convierte en un caos. Atrapada. Asustada. Mi única salvación es estar a su lado. ¿Podré elegirlo sin rechazarlo? Porque aunque lo intente, mi destino está...
361
33 949
Texto completo
153 pág.
Cuando Evony visitó a su padre en prisión, creyó que se había vuelto loco al confesarle que había arreglado su matrimonio con el Alfa de la manada Canis Albus. ¡Un monstruo del que ni siquiera estaba segura que existiera! Decidida a escapar de ese destino, huye a otra ciudad para empezar de ce...
2 499
347 044
Texto completo
342 pág.
¡Hombres lobo! Viven junto a los humanos, pero al mismo tiempo en su mundo secreto. En este mundo, donde la frontera entre lo humano y lo sobrenatural se ha desdibujado, la apasionada bailarina Mía Vega debe aceptar su verdadera naturaleza para salvar a quien ama. Su poder es a la vez un don y una...
60
2 296
En proceso: 20 Dic
53 pág.
Lucien Delacroix ha sido muchas cosas en su larga existencia, amante, esposo, guerrero, y ahora, padre viudo. Bajo la fachada de un discreto empresario influyente, vive oculto entre la élite de la sociedad vampírica, gobernada por el Consejo de la Noche Eterna, un círculo ancestral que controla l...
425
84 511
Texto completo
208 pág.
Cerré los ojos con fuerza, después de todo, sabía cuál era mi lugar, un título robado, pero que él no me defendiera de esas palabras de su amante, me hicieron comprender que yo estaba sola.
—No debiste insultarla—respira, solo respira. —Después de todo, solo tendremos un hijo, ese es de...
245
14 890
En proceso: 21 Dic
97 pág.
Ellos no son almas gemelas, no soportan verse. Entonces, ¿por qué ambos terminaron enlazados? Dahiana con una marca de un alfa en su cuello y Alexander marcando a una humana.
¿Lo peor de todo? Es que ambos tienen que hacerse cargo de un niño que ni siquiera es su hijo....
7 198
1 764 602
Texto completo
223 pág.
Cuando una muchacha aparentemente herida, llega pidiendo ayuda en la entrada de su manada, el duque licántropo no puede resistir esa inocencia en sus ojos y decide llevarla a su palacio para protegerla, grave error porque corre el riego de enamorarse.
Y los lobos sangrientos como él jamás se ...
973
115 390
Texto completo
197 pág.
—Detente, por … Por favor, deberías detenerte—Suplico, solo tenerlo frente de ella, es tan dañino, como su sonrisa oscura hacia que su cuerpo reaccionara.
—No—respondió demandante.
—Por favor, esto fue mala idea.
—Así que has venido a la boca del lobo, uno acepta lo que se ofrec...
295
22 931
En proceso: 22 Dic
257 pág.
Ella lo perdió todo una vez. Y ahora, cuando piensa que por fin tiene todo bajo control de nuevo, ellos llegan para destruir todo lo que conoce, todo lo que piensa que la conforma y parece llenarla.
Artemisa Karagianni se resignó a ser un alma solitaria en el mundo cuando desde pequeña perdi...
2 261
304 019
Texto completo
368 pág.
Ella es una doctora veterinaria y tras una tormenta un cachorro de lobo llega a la puerta de su clínica. De inmediato le brinda atención médica, desconociendo que no es un simple cachorro sino el hijo de un alfa.
El pequeño perdió la capacidad de transformarse, su olor fue borrado por magi...
2 075
200 864
Texto completo
275 pág.
Cuando su esposo descubrió que era estéril, le pidió el divorcio, y ella se quedó sola criando a sus dos gemelos de cuatro años.
Dos niños encantadores, de cabellos rojos y ojos azules… con un pequeño detalle: cuando se enojan, gruñen, aúllan y se transforman en pequeños lobitos con m...
1 621
167 153
Texto completo
543 pág.
En las sombras de un mundo que se desangra, la Reina Abisal y la Emperatriz de los Vampiros libran un duelo a muerte, donde la venganza se entrelaza con la traición. Sin embargo, este choque de titanes es solo el eco de una conspiración más siniestra: Teldrasil, maestro de las mentiras, revela al...
223
31 685
En proceso: 21 Dic
226 pág.
En un mundo regido por clanes vampíricos y antiguas reglas, la Sociedad de la Rosa Negra impone su dominio desde las sombras.
Elian Vólkov, vampiro frío y poderoso, debe casarse con una humana para seguir manteniendo su fachada perfecta. Para él, es solo un trámite que ocurre una vez cada var...
464
79 571
Texto completo
196 pág.
Él es un Hombre Lobo, pero no cualquiera es un Alfa Real, su nombre es Caleb Bogdan el próximo rey de los Hombres Lobos, tiene más de 400 años cumplidos, y 300 de ellos buscado a su Mate, nunca pensó encontrarla en una humana, su vida cambio desde que ella apareció...
Obra registrada bajo e...
7 228
2 899 247
Texto completo
338 pág.
El número tres puede ser el favorito de algunos; en definitiva, no es el número favorito de Dion Marakov.
Tres veces estuvo casado, tres veces lo abandonaron, y el día tres del mes tres, su madre falleció. Sin duda, no tiene buenos recuerdos de ese número; sin embargo, como el único Omega d...
4 332
864 835
Texto completo
358 pág.






















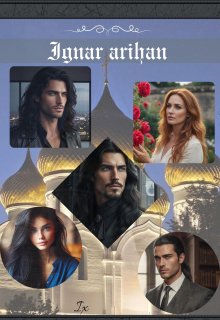


 Sí, quiero
Sí, quiero