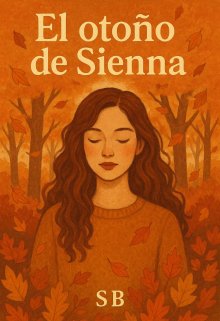El otoño de Sienna
Capítulo 2
El taxi se detuvo frente a la entrada de urgencias, y mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse de mi pecho. El olor a cloro y medicamentos me tocan antes incluso de que se abra la puerta.
No, por favor, no aquí.
Quise protestar, pero no tenía fuerzas. Mi madre le pagó al conductor y se apresuró a ayudarme a salir.
El viento frío del otoño me golpeó en la cara, pero no me alivió. Todo me parecía borroso: las luces fluorescentes del hospital parpadeaban sobre mi cabeza y el sonido de las sirenas en la distancia me hizo estremecer. Intenté caminar, pero mis piernas no respondieron. Mamá me sostuvo con firmeza y me arrastró hacia la puerta automática, que se abrió con un zumbido.
El interior del hospital era peor de lo que recordaba. El olor a cloro y medicamentos no solo me hacía cosquillas en la nariz, sino que también me quemaba la garganta. Cada respiración era un recordatorio de por qué odiaba ese lugar. Las voces apresuradas de los médicos y enfermeras resonaban en mis oídos como un eco lejano. Cerré los ojos, intentando bloquearlo todo, pero no servía de nada.
—¡Necesitamos una camilla! —escuché a mamá gritar, aunque su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos.
Alguien respondió, pero no entendí lo que dijeron. De repente, unas manos firmes me ayudaron a subir a una camilla. El movimiento me hizo sentir aún más mareada.
— ¿Qué le pasó? —preguntó una enfermera mientras me empujaban por un pasillo interminable.
—Cuando la encontré, estaba desmayada. Tenía sangre en la boca; Creo que se mordió la lengua. Cuando despertó, no podía hablar bien y su mandíbula está paralizada, al igual que sus manos —explicó mamá. Intentaba sonar calmada, pero su voz la traicionaba.
Intenté hablar, decir que estaba consciente, que los estaba escuchando, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Solo salió un sonido distorsionado. Me sentí atrapada dentro de mi propio cuerpo.
Las luces del techo pasaban rápidamente sobre mi cabeza, cegándome con su brillo. Todo se sentía irreal, como si estuviera viendo una escena de mi vida desde afuera de mi cuerpo, sin poder hacer nada para cambiarla.
Una enfermera se acercó con una pulsera de plástico en la mano.
—Voy a ponerte esto para identificarte —dijo mientras la ajustaba alrededor de mi muñeca.
El color rojo brillante me hizo estremecer.
"Roja es para los casos graves."
Recordé de inmediato cuando era niña, cuando las hospitalizaciones eran frecuentes y mi cuerpo era frágil. Cada vez que me ponían una pulsera roja, significaba que algo estaba mal. Me había explicado que era para que los médicos supieran que necesitaban atención urgente, pero para mí siempre había sido una sentencia silenciosa.
Ahora, después de tantos años, llevaba otra vez esa maldita pulsera. Otra vez estaba en peligro.
Una imagen se apoderó de mi mente sin previo aviso:
Recuerdo
Yo, con seis años, acostada en una cama de hospital, rodeada de cables y tubos conectados a mi cuerpo. Me sentí diminuta en medio de aquel lugar frío.
Odiaba los hospitales. Odiaba el olor, los sonidos, las luces.
—Mamá, quiero irme a casa —había dicho con un hilo de voz.
Mamá me apretó la mano con fuerza y me acarició el cabello con la otra.
—Lo sé, cariño. Pero tienes que quedarte aquí para mejorar.
Su voz era dulce, pero no podía ocultar la tristeza en sus ojos.
De vuelta a la realidad
Ahora, años después, la misma sensación me invadía. Estaba de vuelta en un hospital. Y estaba aterrorizada.
—Sienna, ¿puedes oírme?
Abrí los ojos con esfuerzo. Frente a mí, una doctora joven me miraba con seriedad, pero con un toque de amabilidad en su expresión.
Asentí débilmente.
—Vamos a hacerte algunas pruebas para ver qué está pasando, ¿de acuerdo?
Asentí otra vez. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía otra opción.
Mamá tomó mi mano, apretándola con fuerza.
—Todo va a estar bien, mi niña. Estoy aquí.
Cerré los ojos, intentando concentrarme en su voz y no en el olor a cloro que me rodeaba. Pero era imposible. El olor, los sonidos, las luces... todo me abrumaba.
La primera prueba fue medir mi presión arterial. Una enfermera me colocó un brazalete en el brazo y lo infló hasta que sentí que me apretaba demasiado.
—Esto es para medir tu presión —me explicó con voz tranquila.
Luego, colocó un pequeño dispositivo en mi dedo.
—Y esto es para medir tu frecuencia cardíaca.
Miré el monitor sin realmente entender lo que veía. Solo escuchaba el sonido monótono del pitido que marcaba mis latidos.
Poco después, un médico se acercó a mamá.