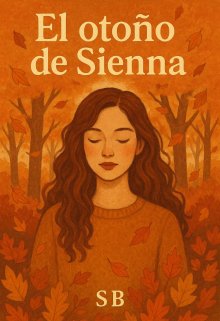El otoño de Sienna
Capítulo 5
Me desperté con el sonido suave de la puerta al abrirse. Una enfermera entró con pasos ligeros, llevando una bandeja con un par de pastillas. El olor a cloro seguía ahí, estancado en el aire.
A mi lado, mamá también se despertó con un ligero sobresalto. Se incorporó de inmediato, frotándose los ojos, y cuando vio las pastillas en manos de la enfermera, su atención se volvió por completo hacia mí.
—Buenos días Sienna —dijo la enfermera con voz tranquila—. Es hora de tus medicamentos.
Alcé la mirada, sintiendo la boca seca. Señalé con la mirada la botella de agua que estaba sobre la mesa que estaba cerca a mi cama. Aun me dolía un poco hablar pero mi mandíbula había mejorado.
—Ya te doy agua cariño —susurró mientras se ponía de pie y me alcanzaba la botella con cuidado.
Tomé un sorbo con lentitud, agradeciendo cada gota. Luego, con dificultad, tragué las pastillas que la enfermera me entregó. El sabor amargo se deslizó por mi garganta, dejándome aún más exhausta.
La enfermera sonrió apenas y salió del cuarto sin decir más.
Fue entonces cuando levanté la mano con suavidad y señalé a mamá, luego hice un gesto de escribir con los dedos y finalmente señalé la mesita donde estaba mi celular.
—¿Tu teléfono? —preguntó ella. Yo asentí con lentitud.
—Aquí tienes, mi amor —dijo, entregándomelo con cuidado.
Encendí la pantalla. Tenía mensajes acumulados, pero lo que captó mi atención fueron las llamadas perdidas. El nombre de Lucian aparecía repetido una y otra vez. Mensajes, algunos largos, otros escritos con ira, todos llenos de preguntas:
¿Dime dónde estás?
¿Por qué no me contestas?
Sienna, necesito saber que estás bien.
Estoy preocupado. Contéstame.
¿Con quién estás?
Mi cabeza comenzó a doler y mis dedos se congelaron. No le había dicho a Lucian dónde estaba. Apenas si pude escribirle el día anterior.
—Sienna...
Supe que era él antes de siquiera verlo.
Lucian.
Mi corazón dio un salto.
Traía su cabello negro revuelto, como si hubiera salido corriendo sin siquiera peinarse. Tenía unas enormes ojeras bajo los ojos, el rostro demacrado y la camisa arrugada. Aun así, sus ojos de un negro profundo seguían teniendo ese brillo intenso, casi hiriente, que siempre me desarmaba.
Entró como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Caminó hasta mí sin vacilar, sus ojos llenos de algo entre furia y alivio. Me sentí pequeña. Atrapada.
—¿Cómo... cómo supiste...?
Mi voz salio como un susurro. No podía hablar bien todavía, y mis palabras salieron deformes, casi infantiles.
Él no respondió. Fue mi mamá quien lo hizo, de pie ahora, junto a la ventana.
—Fui yo —confesó, bajando la mirada—. Le dije dónde estabas.
La miré, sin poder disimular la traición en mis ojos.
—Me llamaba sin parar, Sienna. No sabía qué hacer... solo quería que se calmara —explicó ella, con la voz tensa—. No pensé que te molestaría tanto.
Quise decirle que no era solo eso. Que sí, me molestaba... pero era más que eso. Era que Lucian siempre encontraba una forma de entrar. Incluso cuando no le abría la puerta.
Él se acercó a mí, se sentó al borde de la cama y me tomó la mano con cuidado. Su pulgar acarició el dorso de la mi mano.
—Estás bien. Eso es lo único que importa —murmuró.
Cerré los ojos. Por un momento, quise hundirme en ese instante. En su voz que conocía cada rincón de mi alma. En la forma en que me hablaba, como si aún fuéramos los mismos de antes.
Pero algo dentro de mí ya no encajaba.
—No hagas eso —logré decir, despacio—. No actúes... como si todo estuviera bien.
Lucian frunció el ceño, pero no respondió. Mi mamá salió discretamente de la habitación, dándonos privacidad.
—Estoy aquí, Sienna. Me necesitas. No puedes alejarme ahora.
Suspiré, sintiendo una punzada de cansancio en el pecho. ¿Cuántas veces me había dicho eso? ¿Y cuántas veces lo había creído?
—No sabía si ibas a venir —dije.
—Siempre voy a venir —respondió él—. No me importa nadie más que tú.
Y esa fue la parte que más dolió. Porque quería creerle. Quería que esa frase fuera suficiente para olvidarlo todo. Pero sabía que ese amor también dolía. Que había empezado a doler hace tiempo.
Lo miré, sin decir nada. Y me dejé sostener la mano. Me dejé acariciar el cabello. Me dejé abrazar. Porque no sabía cómo detenerlo. Porque una parte de mí aún creía que ese amor, ese que me había prometido el mundo, podía volver a salvarme.
Aunque en el fondo, supiera que también era el que poco a poco me estaba consumiendo.