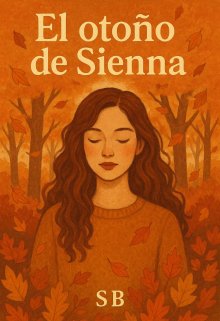El otoño de Sienna
Capítulo 8
Pasaron unos minutos antes de que la puerta del cuarto volviera a abrirse. Mamá y Lucian regresaron en silencio, con pasos suaves. Él traía algo envuelto en una servilleta de papel, y cuando se acercó a la cama, noté ese gesto torpe pero lleno de intención.
—Te traje esto —dijo, ofreciéndome un sándwich.
Lo tomé entre las manos. Al primer vistazo supe qué era: pan tostado, jamón, queso derretido y champiñones salteados. Mis favoritos. No tenía idea de cómo había conseguido encontrar exactamente eso, pero lo había hecho. Me conocía bien. Incluso cuando todo parecía tambalearse.
Lo tomé con manos temblorosas, murmurando un “gracias” apenas audible. No tenía mucha hambre, pero el detalle me tocó más de lo que quise admitir.
Lucian se quedó de pie unos segundos, observándome. Luego se inclinó y me besó los labios con suavidad. No fue un beso largo, ni desesperado. Fue uno de esos que se dan cuando no se sabe cómo decir con palabras lo que se está sintiendo.
—Por favor, no desaparezcas otra vez —susurró, su frente rozando la mía—. Y mantenme al tanto, ¿sí? Aunque sea un mensaje. Necesito saber cómo estás.
Asentí, sin prometer demasiado. Pero mis ojos no se apartaron de los suyos.
Se quedó un momento más, como si le costara soltarme. Luego se enderezó, se despidió con una leve caricia en mi mejilla, y salió del cuarto.
Mamá me miró desde la puerta, con esa mezcla de comprensión y preocupación que solo las madres tienen.
—Voy al baño, vuelvo en un momento —dijo en voz baja, acariciando mi cabello con ternura antes de salir.
Asentí apenas. El cuarto se quedó en silencio. Decidí comerme el sándwich que me habia traido Lucian pero a medida que iba comiendo el cansancio, que venía arrastrando desde hacía días, me venció por fin. Cerré mis los ojos con el sabor del sándwich aún en la boca, y dejé que el sueño me envolviera como una manta suave.
No supe cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo la voz de mamá, dulce y suave, llamando mi nombre como si no quisiera asustarme.
—Sienna, amor… despierta.
Parpadeé, aturdida. El cuarto estaba más iluminado ahora. Dos médicos estaban de pie al pie de mi cama, uno de ellos con una tablet en las manos, y mi madre estaba junto a mí, sentada en la silla que estaba al lado de mi cama.
Me incorporé con lentitud, todavía un poco desorientada.
—Hola, Sienna —dijo la doctora con una sonrisa amable—. Perdón por despertarte, pero queríamos darte una buena noticia.
Mi corazón se aceleró. La miré, atenta.
—Tus signos están estables, los últimos exámenes muestran mejoría, y la movilidad ha regresado por completo —explicó—. Así que, si todo sigue igual en las próximas horas, mañana podrás irte a casa.
Sentí una punzada de alivio en el pecho. Mamá me tomó la mano con suavidad, sonriendo con los ojos llenos de algo que no supe si era alegría o solo agotamiento.
—Eso sí —añadió el otro médico—, tal como te explicamos antes, tendrás que tomarte una pausa en el trabajo y tus estudios, tienes que venir a chequeos médicos cada dos meses. También haremos exámenes de sangre de forma regular, para seguir monitoreando tu estado y ver si logramos comprender mejor qué fue lo que causó todo esto.
Asentí en silencio. Salir del hospital sonaba bien. Pero también era aterrador. Como si el mundo allá afuera siguiera girando más rápido de lo que yo podía seguir.
—¿Tienen alguna pregunta? —preguntó la doctora, mirando a mamá.
Ella negó con la cabeza, pero luego me miró, como dándome espacio por si yo quería decir algo. No lo hice.
Me recosté de nuevo, cerrando los ojos por un instante. Una parte de mí quería emocionarse, pero otra seguía con miedo. Porque irse no siempre significa estar bien.